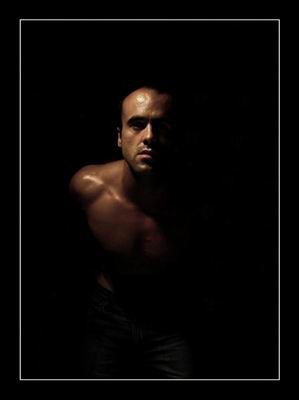
Nunca le había dado tan fuerte. Estaba casi, casi seguro, de que esta vez era la buena, la definitiva. Nunca antes había sentido algo así por una mujer, tan profundo, tan placentero; nunca se había visto estableciendo un lazo de comunicación como el que tenía con Azucena. Eran almas gemelas.
Había llegado la hora de la prueba.
Conoció a Azucena, dónde si no, en la biblioteca del pueblo. En realidad la tenía vista, una mujer que no llamaba precisamente la atención, discreta, vistiendo vaqueros y blusas, vestiditos floreados que le daban un cierto aire antiguo, parecidos a aquellas enaguas que llevaban nuestras abuelas. Con sus gafas de concha y su pelo recogido era la imagen misma, estereotipada, de su propio oficio: maestra. Azucena, bien que mal, desasnaba a chicos y chicas en la escuela local, antes de que fueran al instituto. Y él, luego, en el instituto, procuraba encauzarlos hacia la formación profesional, para que salieran buenos fontaneros, cocineras o modistas y no engrosaran las filas de intelectuales con ínfulas y en el paro.
Había ido a buscar un libro de T.S. Eliot y, oh sorpresa, estaba cedido ¡desde cuándo había alguien interesado por la poesía en aquella aldea! Al principio le había fastidiado bastante, a Silvio le fascinaba la poesía y, sabedor de que carecía del don poético, escribía extensas y farragosas críticas poéticas que mandaba a sesudas revistas de círculos intelectuales y universidades, donde, a veces, se los publicaban, llenándole de merecido orgullo.
Le había fastidiado. Ahora estaba empeñado en un estudio sobre el funcionariado y la burocracia en la poesía y, claro, pensaba empezar por Eliot y Baudelaire. Se puso a mirar otros libros de poesía que había en el olvidado estante del rincón. Los había leído todos, todos los que no tenía en casa, claro. En casa tenía muchos más que la biblioteca pública. Les fue echando un vistazo y comprobó, sorprendido, que sólo había dos usarios que los leyeran: él mismo, y el socio número 50.
-Disculpa ¿sabes si van a devolver pronto este libro de Eliot? -dijo mostrando la ficha a la bibliotecaria.
-Ah, sí… -contestó ella- Lo tendrá Azucena, la maestra nueva, que es una devoralibros. No creo que tarde ¿quieres que te avise?
Azucena, había dicho, y la maestra nueva. Sabía quién era, la había visto un par de veces, al fin y al cabo la escuela era fronteriza con su instituto, pese a que no compartían más que la acera, y se había fijado en ella, la maestra que sustituyó a doña Pilar cuando la trasladaron.

Esa misma tarde se conocieron.
-¿Así que tú eres la que me secuestra a Eliot?
-Sí, yo, ya me lo ha dicho María. Me parece que somos los únicos lectores de poesía que hay aquí.
-De lo cual me alegro, antes era yo solo, así que bienvenida al rincón oscuro de la biblioteca.
-No sé si voy a venir mucho más al rincón oscuro este, ya me los he leído todos. En realidad tengo yo bastantes más libros de poesía en casa de los que hay aquí.
-¿Ah, sí? Pues como yo…
Y unas cosas llevaron a otras, y se vieron cenando juntos en el figón de Paco, comiendo chuletas de ternasco con ambas manos y bebiendo un horroroso cariñena capaz de levantar a un muerto.
-Ojo, que este vino se sube a la cabeza y luego vas a andar diciendo tonterías, eh.
-Mejor, yo digo muchas tonterías, me dedico a eso. Mañana me toca dar «lite» y tengo que decir que la celestina es la leche y la hostia y el rien ne va plus, y mandar a los chicos que la lean ¡de esta abandonan todos el gusto por la lectura, fijo!
-Alguno quedará que sobreviva ¿no?
-No, de esta tanda no, hace ya como tres o cuatro cursos que les mando leer la celestina y acabo con las pocas ganas de leer libros que pudieran tener. -se limpió el bigote con un servilletón a cuadros, y echó más vino a Azucena- Animalicos.
-Sí, me temo que es una dura prueba para un tierno infante… pero yo la pasé. Y aquí me tienes: hice la tesina con el quijote de Avellaneda.
-¡No es posible!
Y cuanto más hablaba con ella más y más le gustaba, más y más veía en Azucena un alma gemela. Es más, cuando sonreía, y sin las gafotas que, dijo, sólo usaba para leer, estaba mucho más atractiva. Y en cuanto a lo que Azucena veía en Silvio, qué puedo decir: había encontrado al hombre de sus sueños donde menos iba a esperarlo, allí, en el último rincón del mundo, en el sitio que había escogido para pasar su vida entre sus libros y sus estudios, aquello que daba sentido a su existencia.
Aquella fue la primera de muchas cenas. A los dos les gustaba pasar la tarde entregados a sus trabajos de literatura, y luego reunirse a cenar y comentarlos rebañando huevo frito y bebiendo un cariñena que manchaba el vaso en casa Paco. Después, para bajar la cena, daban un paseo de punta a punta del pueblo; a veces subían a la cercana hermita y unían al cricrí de los grillos el de sus propias conversaciones sobre Quasimodo y Sbarbaro, sobre Pope y Milton, sobre Sabines y Sabina.
-¿Sabines y Sabina? ¡Jajaja! Eres un encanto.
Y se dieron un beso. Un beso que empezó entre risas, y que al juntar los labios adquirió seriedad y trascendencia. Un beso que distaba mucho de ser un juego de niños. Se dieron cuenta de que habían pasado un puente y que la relación ya era otra, ya no el parloteo de los intelectuales, que abarcaba más allá de sus gustos estéticos.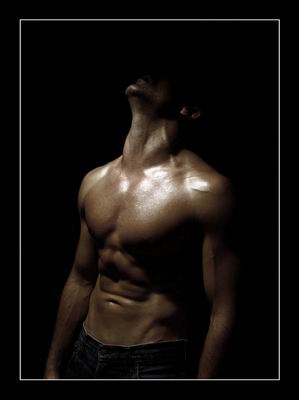
Entonces fue cuando Silvio empezó a sufrir. Porque sabía, presentía, lo que le esperaba. Porque no sabía si podría pasar la prueba definitiva que le demostrara que Azucena era la mujer de su vida, su otra mitad. Y él lo quería de veras, con toda su alma, y a su modo de intelectual agnóstico, rezaba para que la superase.
-No seas tonto, lo estoy deseando.
Estaban en la puerta de su casa, de noche. Olía a jazmines y sonaba una cigarra en el jardín. í‰l la abrazaba con vehemencia y la miraba a los ojos.
-Lo estoy deseando. Pasa.
Le cogió de la mano y lo condujo hasta su alcoba, una alcoba alegre y femenina, de colores suaves.
-Ninguno se acabó la celestina.
-¿Cómo?
-Que ninguno acabó la celestina, ninguno pasó la prueba.
Azucena entendió.
-Yo la pasé. Y yo voy a pasar esta prueba contigo. Porque tú me estás probando -Se miraron fijamente- Hay algún motivo por el que esto es muy importante para ti. Llevamos casi un año saliendo juntos, y no somos unos niños precisamente, y hasta hoy has ido evitando el momento de hacerme el amor. Sé que es importante para ti, y quiero que sepas que te quiero, que soy tuya, y que si esto es una prueba que me haces, la quiero pasar. Por ti.
Y se besaron locamente, ardientemente, imprudentemente. í‰l soltó un sencillo botón en su espalda, y el vestido de ella cayó al suelo descubriendo un cuerpo bonito, más bonito de lo que podía parecer, con unas braguitas de niña buena, y nada más. Y Silvio la fue besando centímetro a centímetro, mientras ella se dejaba besar y le abrazaba y cerraba los ojos. Le quitó la camisa dejando un beso a cada botón, tiernamente, y tiernamente le aflojó el cinturón y dejó deslizar los pantalones. El salió de los pantalones tirados en el suelo y Azucena, abrazándolo, bajó las manos a su calzoncillo y comenzó a bajarlo. Entonces lo vio. Era un pene enorme, duro como la piedra, y apenas podía abarcarlo empuñándolo con las dos manos. Le miró a la cara con ojos espantados. í‰l la besó y sólo dijo:
-Ven.
Luego… cómo contar lo que pasó luego, cómo evocarlo, cómo recordarlo. Sólo supo que algo la invadía, la llenaba, la rompía y la volvía al mundo puesta del revés. Silvio era sabio y la manejaba con sabiduría, a su antojo, y ella era feliz dejándose. Nunca había sentido nada parecido. Era otra mujer. Arañaba y gemía y gritaba. Gozó una y otra vez hasta que perdió la cuenta, si es que llegó a llevarla. Le dolía. Le dolía y al mismo tiempo disfrutaba como no pensaba que pudiera disfrutarse el sexo. Y entonces sobrevino ese algo más, ese placer preñado de dolor que nunca había conocido, ese summun que le hizo parecer que levitaba y que su pene crecía hasta llenar cada uno de sus huecos, hasta tocar cada una de sus vísceras. Clavó las uñas en sus riñones, sintió que el placer la hacía babear, se agitó, y se orinó dulcemente con los ojos en blanco.
Se durmió, o se desmayó, o se fue del mundo, y cuando volvió a abrir los ojos vio que Silvio estaba remetiéndose los faldones de la camisa por dentro del pantalón, y lloraba. Lloraba agriamente, con desesperación. Ella se quedó aterrada, sorprendida. ¡Qué estaba pasando!
-Qué… qué sucede ¿adónde vas, qué te pasa? -se le saltaron las lágrimas y comenzó a sentir un peso muy grande en el pecho que no la dejaba respirar- ¿Qué he hecho mal?
-¡Déjame! -Le dijo Silvio con rabia mal disimulada.
-¿Qué te he hecho? ¿No he pasado tu prueba? ¿No ves que me has vuelto loca, que nunca había soñado sentir algo así? ¿No ves que ya, ahora, no puedo sino desearte y querer volver a ser tuya como hace un momento? ¿Qué más quieres?
-Déjame -Volvió a decir él, ahora con una profunda tristeza.
Y ella, deshaciéndose en llanto, le suplicó, le rogó, le pidió por sí misma como una posesa, como le piden a dios los arrepentidos.
-¡No me dejes, por dios no me dejes! ¿No ves que soy tuya? ¿No ves que no voy a poder volver a vivir sin ti? Ven, acuéstate conmigo de nuevo, ven, haz de mí lo que quieras. Ven… No me prives de ti, de tu sexo, de tus brazos, ven… vuelve…
Y allí se quedó, anegada en llanto, destrozada por dentro y por fuera, escuchando un portazo que fue como un tiro de gracia. í‰l había dicho, solamente…
-Eres como todas, ya no me quieres a mí, ya no ves más que polla, ya no me quieres sino para tu placer. ¡Pues yo no soy eso! ¡Yo no soy mi polla, yo soy yo! ¿Entiendes?
Y se fue, Silvio se fue, con las lágrimas resbalando por sus mejillas, el cierzo en la cara, la noche clara y fresca. Una luna tan grande. Y caminó hasta la soledad de su casa, entre sus libros, a través de la noche clara y fresca recitando a voz en cuello por el desierto paseo del pueblo…

¡Tú, que estabas conmigo en los mares de Mylae!
Ese cadáver que plantaste el año pasado en tu jardín
¿Ha empezado a retoñar? ¿Florecerá este año?
¿O la escarcha repentina le ha estropeado el lecho?
¡Ah, mantén lejos de aquí al Perro, que es amigo del hombre,
o lo volverá a desenterrar con las uñas!
¡Tú! Hypocrite lecteur -mon semblable- mon frére!
Tomás Galindo ®

desgarrador……… pero sigo sin entender por qué él se va…. por quéee dímelooo o me volveré loca…